Todas las instituciones de contrapeso en Cataluña (a excepción de los órganos judiciales) están prácticamente anuladas
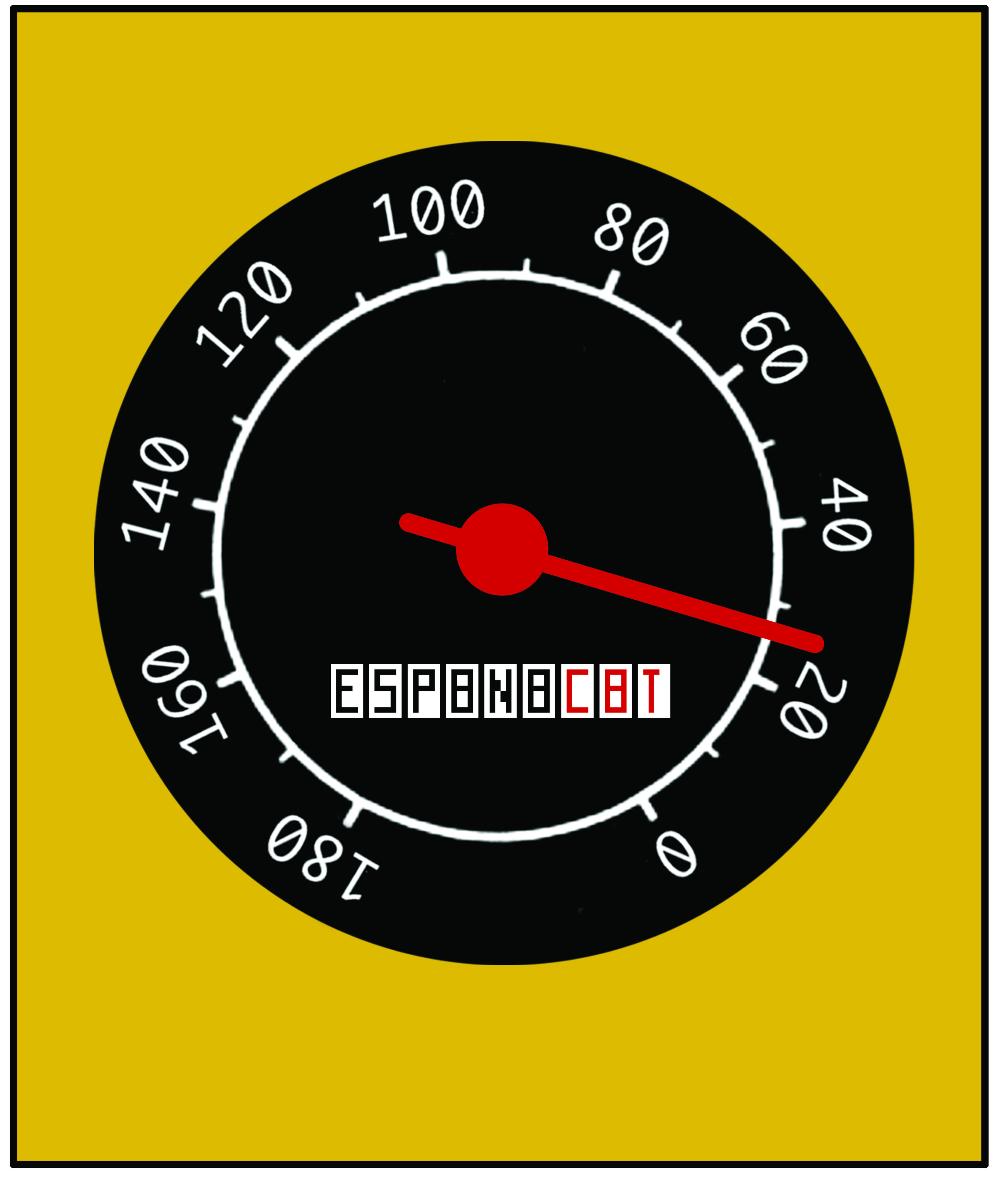
SEAN MACKAOUI
Hace apenas unas semanas que se concedieron los indultos a los presos del procés y ya nadie se acuerda prácticamente del pequeño revuelo mediático/político/jurídico levantado. Y es que las cosas van muy deprisa, desgraciadamente, en lo que se refiere al declive de nuestro Estado democrático de derecho. Ya expuse en su momento las razones por las que consideraba muy perjudicial para el Estado de derecho una concesión de indultos no condicionada a ninguna rectificación (no digamos ya arrepentimiento) por parte de los indultados en torno al fundamento de una democracia liberal representativa: el respeto a las reglas del juego, en nuestro caso las establecidos en la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico. Más bien parece que el indulto era una especie de trámite enojoso que había que superar para seguir con lo de siempre: derecho a decidir (el placebo utilizado para defender el inexistente derecho a la autodeterminación de una parte del territorio en un Estado democrático), la mesa de diálogo fuera de las instituciones (lo que supone considerar que las existentes no son idóneas para encauzarlo), la exclusión sistemática de los catalanes no nacionalistas (considerados como falsos catalanes, en el mejor de los casos, o como colonos o invasores en el peor) y la utilización partidista y sectaria de todas y cada una de las instituciones catalanas.
El objetivo último, declarado públicamente, es el de alcanzar una independencia que consagraría un Estado iliberal y profundamente clientelar porque -aunque esto no se declare públicamente- este sería el resultado del viaje, como ya reflejaron las leyes del referéndum y de desconexión aprobadas los días 6 y 7 de septiembre de 2017. Se trata, en suma, de garantizar el statu quo, es decir, el mantenimiento del poder político, económico y social en manos de las élites de siempre, puesto a salvo de las pretensiones y aspiraciones legítimas de los catalanes no independentistas consagrados no ya de facto, sino ahora también de iure como ciudadanos de segunda. Nada que parezca muy envidiable, salvo para los que detentan el poder, claro está.
El problema es que para que suceda se necesita básicamente no solo que el Estado, sino que el Estado de derecho desaparezca de Cataluña o, para ser más exactos, que desaparezca su componente esencial, los contrapesos que permiten controlar el Poder, con mayúscula, y que son básicos en una democracia liberal representativa pero que brillan por su ausencia en las democracias iliberales o plebiscitarias. Efectivamente, la diferencia esencial entre una democracia como la consagrada en nuestra Constitución, y las que se están construyendo a la vista, ciencia y paciencia de la Unión Europea en países como Polonia y Hungría (y en menor medida en otros países), es la eliminación material de estos contrapesos esenciales, aunque se mantengan formalmente. Ya se trate de la separación de poderes, de los tribunales constitucionales, defensores del pueblo, tribunales de cuentas, administraciones neutrales e imparciales, órganos consultivos o cualquier otra institución contramayoritaria diseñada para controlar los excesos del poder la tendencia es siempre la misma: se mantienen formalmente para cumplir con las apariencias, pero se las ocupa y se las somete al control férreo del Poder Ejecutivo. Lo mismo cabe decir de los medios de comunicación tanto públicos como privados.
Creo que no resulta difícil ver cómo en Cataluña todas las instituciones de contrapeso (salvo, por ahora, los órganos judiciales que no dependen del Govern) están prácticamente anuladas. Esto no quiere decir que el ordenamiento jurídico no rija, que todas las leyes se incumplan o que no protejan suficientemente las relaciones jurídicas privadas de los ciudadanos, el problema es que no hay una protección real (salvo la judicial) frente a posibles arbitrariedades del poder político. En definitiva, los catalanes están desprotegidos cuando invocan sus derechos frente a las instituciones autonómicas en temas sensibles para el independentismo, ya se trate de la inmersión lingüística, del sectarismo de TV3, de la falta de neutralidad de las universidades públicas, de las denuncias contra la corrupción y el clientelismo o de la falta de imparcialidad de las administraciones públicas. Sin que, al menos hasta ahora, hayan tenido mucho apoyo por parte de las instituciones estatales, que con la excusa de su falta de competencia o por consideraciones de tipo político tienden a inhibirse.
En conclusión, son los propios ciudadanos disidentes los que, al final, tienen que luchar con los instrumentos jurídicos a su disposición, pagándolos de su bolsillo durante años o décadas en los tribunales, lo que supone un tremendo desgaste personal, profesional y económico. Incluso así, cuando finalmente consiguen una sentencia favorable pueden encontrarse con una negativa por parte de la Administración a ejecutarla, lo que las convierte en papel mojado. No parece que sea una situación sostenible y pone de relieve una falta de calidad democrática e institucional muy preocupante.
Por eso, convendría reconocer de una vez que la construcción nacional en Cataluña pasa necesariamente por el deterioro o incluso la desaparición del Estado democrático de derecho y la construcción de una democracia iliberal de corte clientelar en la que el poder político no está sometido a ningún tipo de contrapesos y donde los gobernantes están por encima de la ley, tienen garantizada la impunidad y pueden otorgar prebendas de carácter público a su clientela. La razón es, sencillamente, que no hay ningún otro camino ni en Polonia, ni en Hungría ni en Cataluña para convertir la sociedad auténticamente existente, que es plural, diversa y abierta en una nación homogénea política, lingüística y culturalmente. Ya se trate de utilizar la vía rápida (la empleada en otoño de 2017), la intermedia (el famoso referéndum pactado) o la lenta (la conversión al credo independentista de los renuentes o/y el desistimiento de los no independentistas), se trata siempre de la utilización partidista y clientelar de instituciones, recursos públicos y medios de comunicación y de la desactivación de los mecanismos de control. Que este tipo de proyecto identitario (apoyado principalmente por los catalanes con mayores medios económicos en contra de los que menos recursos) pueda considerarse como progresista es incomprensible. Se trata de un proyecto populista de corte ultranacionalista muy similar a los desarrollados por los gobiernos de extrema derecha de Polonia y Hungría.
Podemos comprobar que esta es la situación escuchando lo que dicen los propios líderes independentistas, que no se cansan de manifestar su falta de respeto por las instituciones contramayoritarias en general y por el Poder Judicial en particular, un día sí y otro también. Son declaraciones que ponen de relieve que el modelo deseado es la democracia plebiscitaria, donde la mayoría arrasa con todo y los gobernantes no están sujetos a rendición de cuentas. Dicho eso, es comprensible la fatiga de muchos catalanes de buena fe que desean volver a tiempos mejores o que piensan que es posible desandar lo andado y girar las manecillas del reloj 10 o 15 años hacia atrás para recuperar la supuesta concordia civil entonces existente.
Por último, lo más preocupante es que este rápido deterioro del Estado de derecho se está extendiendo al resto de España. Son numerosos los ejemplos de políticos con responsabilidades de Gobierno haciendo declaraciones que hace unos años hubiesen sido impensables en público. Ya se trate del "empedrado" del Tribunal de Cuentas poniendo obstáculos a la concordia en Cataluña (como dijo el ex ministro Ábalos) o de las críticas al Tribunal Constitucional por no haber convalidado el primer estado de alarma durante la pandemia (en el que la ministra de Defensa invoca nada menos que "el sentido del Estado") se nos trasmite la idea de que la existencia de contrapesos institucionales es un lastre para "hacer política". Se les olvida que su existencia es esencial precisamente para «hacer política» en una democracia liberal representativa. Aunque no deja de ser el signo de los tiempos, me temo que cada vez estamos más lejos del constitucionalismo de Hans Kelsen y más cerca del antiliberalismo de Carl Schmitt.
ELISA DE LA NUEZ* Vía EL MUNDO
*Elisa de la Nuez es abogada del Estado y coeditora de ¿Hay derecho?
No hay comentarios:
Publicar un comentario