
Juan Manuel de Prada
Una amable lectora de XLSemanal me pide que le recomiende, entre todas las obras de G. K. Chesterton, la que juzgo mejor. Ante todo, quisiera prevenir a mi corresponsal contra multitud de libros antológicos que circulan por ahí, ofreciéndonos un Chesterton ‘expurgado’, según la conveniencia del antólogo (así, por ejemplo, los antólogos neocones y presuntamente católicos de Chesterton suelen prescindir de su pensamiento económico, lo mismo que sus antólogos progres y esnobs esquivan su faceta apologética). El mejor modo de asomarse a Chesterton sin mistificaciones es leer sus libros completos, tal como fueron concebidos originariamente, y rehuir en la medida de lo posible las antologías ladinas o hemipléjicas que tratan de colarnos gato por liebre, presentándonos un Chesterton loncheado y deshuesado al gusto diletante del antólogo.
Y, entre todos los libros de Chesterton, me atrevo a recomendar El hombre eterno (1925), que no es un libro de teología, como su título parece sugerir; tampoco exactamente un tratado de filosofía de la Historia, ni un ensayo antropológico, ni una refutación del darwinismo. Siendo todas estas cosas a la vez, El hombre eterno es una mirada de águila, panorámica y penetrante, sobre el ser humano y su amistad con el Creador, que para hacerse todavía más firme fue sellada a través de la Encarnación. Escribiéndolo, Chesterton quiso rebatir un tostón pretencioso e infumable de H. G. Wells, Esquema de la Historia, en el que el célebre escritor fantacientíco se propuso demostrar petulantemente que el ser humano es el resultado aleatorio de la evolución; que Jesucristo no fue sino un hombre superior, al modo de Mahoma o
Buda, cuyas enseñanzas luego degenerarían en religión; y, en fin, que las religiones (todas en general, pero muy específicamente la católica, que es la que de veras jode a los impíos) son incapaces de afrontar los retos del hombre moderno. Soliviantado por la lectura del bodriazo de Wells, Chesterton escribe este libro gozoso, incendiado de belleza, en el que nos propone su propio bosquejo de la Historia, ridiculizando las erudiciones de hormiga con que Wells pretendía legitimar sus hipótesis (erudiciones que, en gran medida, los avances científicos han probado falsas, o tornado obsoletas) y lanzando un par de tesis centrales: que el hombre no es fruto de la evolución, sino de la acción creadora divina; y que el hombre llamado Cristo era en verdad el Hijo de Dios.
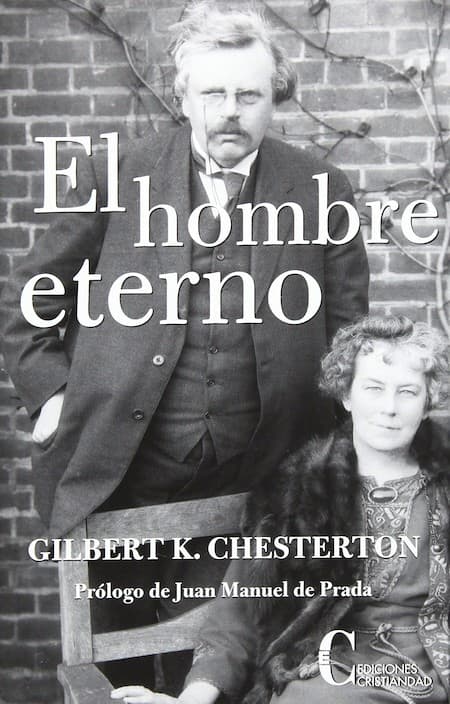
Para Chesterton, el hombre no es producto de una evolución, sino de una revolución, de un puro milagro (e importa un ardite que ese milagro haya sido instantáneo o que haya durado miles de años). Y para demostrarnos que la aparición del hombre es fruto de un milagro, Chesterton nos pide que reparemos en las pinturas que nuestros antepasados dejaron sobre las paredes de las cavernas. Esas pinturas rupestres no fueron realizadas por monos que estaban evolucionando hacia un estadio superior, sino por hombres como nosotros, pues el hombre es el único ser de la Creación que puede ser a un mismo tiempo creador y criatura. Las hipótesis evolucionistas envuelven esta verdad desnuda en una madeja abstrusa, todo lo verosímil o delirante que se quiera; pero nunca podrán negar que hubo un día en que un ser nuevo se puso a pintar en una cueva; un ser que, siendo muy cercano morfológicamente a un chimpancé o a un gorila, era a la vez el ser más diverso del chimpancé y el gorila, porque hacía algo que el chimpancé y el gorila nunca podrán hacer, por mucho que evolucionen. El arte es el rasgo exclusivo de la personalidad humana, el modo en que Dios distinguió al hombre con su predilección.
En la segunda parte de El hombre eterno, Chesterton narra la segunda revolución de la Historia humana, que es la irrupción de un Dios que se hace carne. Y, además de ofrecernos una lectura pasmosa de la Navidad, glosa jocosamente todos los empeños modernistas por negar la divinidad de Cristo, a costa de presentarlo –al estilo de Wells– como el hombre más sabio y eminente que jamás haya pisado la Tierra. Pero ningún hombre eminente se proclama Hijo de Dios; sólo un orate al estilo de Calígula se le ocurre tal petulancia desquiciada. Conque, si Wells antes ha convenido que Cristo no es un orate, sino un hombre sabio y eminente, entonces… es que sin duda era el Hijo de Dios.
El hombre eterno es un libro burbujeante de ideas felices, de pasajes inspiradísimos, donde la profundidad del pensamiento y las delicadezas paradójicas de la expresión se funden en una amalgama irrepetible, destripando todos los lugares comunes del pensamiento moderno (si el oxímoron es tolerable) que salen a su paso. De este modo, su lectura se convierte en un festín de la inteligencia para lectores curiosos y sensibles.
JUAN MANUEL DE PRADA
Publicado en XL Semanal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario