Sánchez legitima el golpe de Estado del 1-O con concesiones tangibles en el ámbito de la soberanía y en el fiscal, almibaradas con medidas de gracia para sus artífices
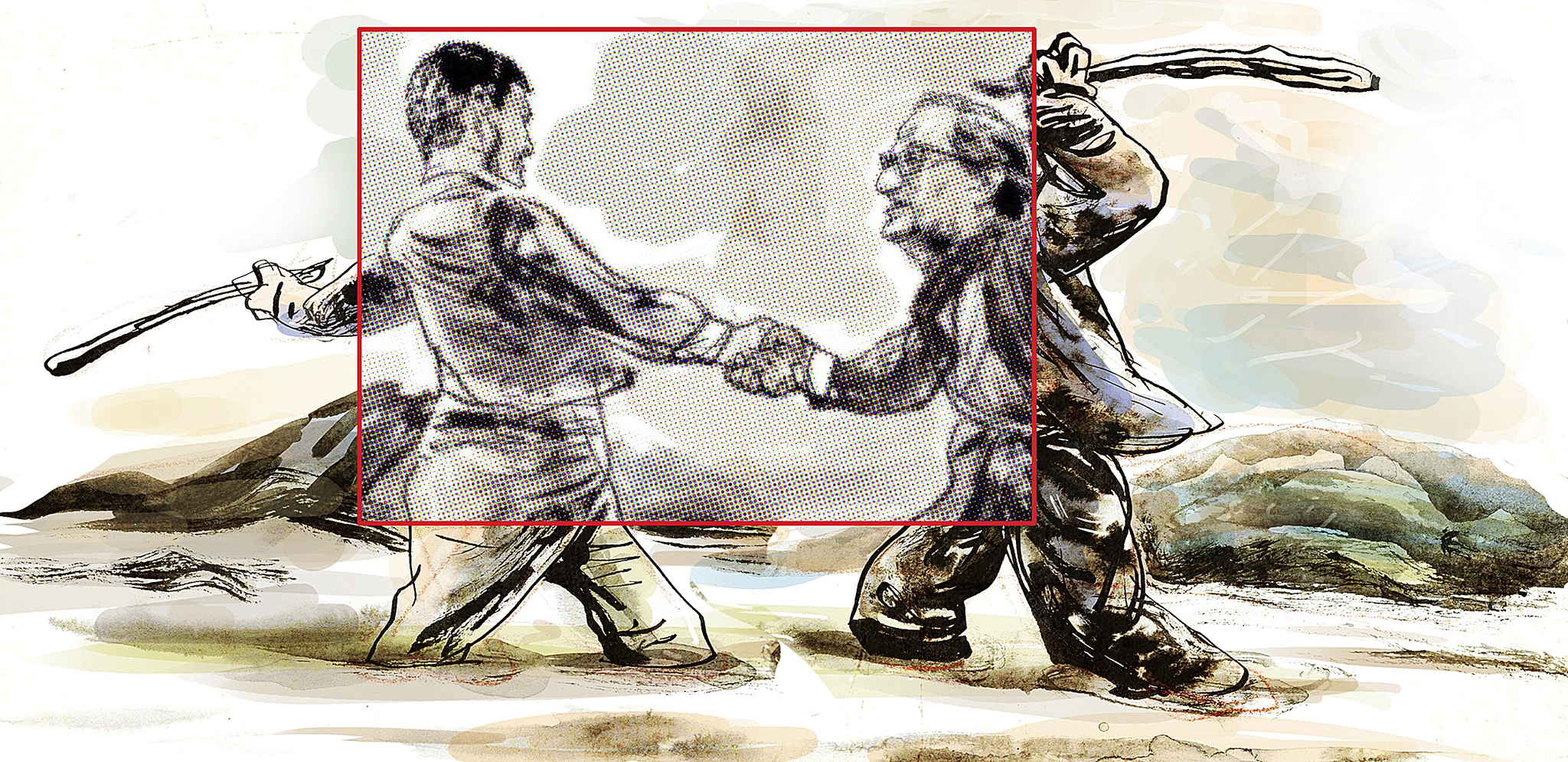
/ULISES CULEBRO
Antes de que cavara su ruina imperial con la suicida campaña rusa, a donde marchó deslumbrado por la belleza de unas iglesias moscovitas que le sugerían las pagodas chinas, Napoleón puso a prueba al embajador de Alejandro I. Hasta ese día, el zar era su aliado y habían sellado una lealtad que el caudillo corso rompería invadiendo Rusia sin remilgos. Al igual que siglo y cuarto después repetiría Hitler -tratando de enmendarle la plana a la Historia- al hacer trizas su pacto de no agresión suscrito con Stalin. Al recibirlo, Bonaparte desplegó la sagacidad francesa y el histrionismo italiano que atesoraba por su doble nación y que rocían de anécdotas su paso por la historia. En un momento dado, el sire dejó caer su pañuelo con fingido descuido y aviesa intención para que se lo recogiera como forma de recalcar su dominio sobre el soberano del Este. Pero el conde Markov se mantuvo firme, como si se hubiera tragado un sable, y maniobró con astucia para reservar el honor de su señor y de la madre Rusia, así como su propia estima.
Así, en vez de plegarse servilmente al engreído anfitrión, dueño de media Europa, el diplomático dejó a su vez caer su pañuelo para cogerlo al vuelo y desentenderse del de Bonaparte. Aquella testa coronada no pudo disimular su cólera y finiquitó la recepción. Tras la bofetada sin manos, uno de sus edecanes debió de recuperar la prenda por el desdén de quien no mordió el cebo. Aunque "un francés no olvida nunca un insulto ni un favor", seguro que, si llegó a digerir el entripado, a Napoleón le hubiera gustado tener a su servicio a un hombre de la talla de Markov.
Por desgracia, y sin ser precisamente Napoleón, aunque sea delirio frecuente, quien tenía como anfitrión, sino el valido de un prófugo como Puigdemont, el presidente Sánchez no mostró el jueves al visitar al inhabilitado Torra, la entereza del conde ruso para no dejarse avasallar ni siquiera en el plano simbólico por quien se arrogaba -con buenos atributos para sus ínfulas- ser el amo del mundo.
En contraste con Sánchez y a su séquito, el emisario del zar se mantuvo sin doblar la cerviz cual sumiso autómata al saber lo que envolvía un señuelo en forma de pañuelo desasido a desgaire. Por contra, un presumido Sánchez, como si estuviera en la ceremonia de los Premios Goya, transitó por la alfombra roja que le tendió Torra entre una escuadra de mozos de gala. No reparó -o le importó un bledo- en la cruel humillación de que, en realidad, caminaba bajo las horcas caudinas de quienes lo hicieron presidente para que fuera rehén de sus planes de acabar con España.
Una forma de perdonarle la vida como la de los samnitas con las legiones romanas en el desfiladero de las Furculae Caudinae en los Apeninos a cambio de un tratado tan oneroso para el imperio que pronto se resarciría. Al tiempo, condenaba al ostracismo al cónsul Espurio Postumio como causante primero de su mayor fracaso militar hasta entonces. Sánchez, por su parte, legitima el golpe de Estado del 1-O con concesiones tangibles en el ámbito de la soberanía y en el fiscal, almibaradas con medidas de gracia para sus artífices, al haber hecho depender su porvenir político de los reos y evadidos tras la proclamación de la independencia. De hecho, ya algunos gozan de semilibertad para vergüenza de un Tribunal Supremo que, en su «ensoñación», no atendió la petición de la Fiscalía para exigir el cumplimiento de, al menos, la mitad de la pena para optar a estos privilegios.
De esta guisa, Sánchez hace que revierta en exitosa -con su correspondientes intereses de demora- la "ensoñación" que sentenció unánime el Tribunal Supremo. Fue un momento de consentida duermevela para trocar, por arte de birlibirloque, como en Los intereses creados de Benavente, en sedición contra el orden público lo que fue una rebelión contra el orden constitucional. Por eso, movió a la intervención televisiva del Rey y a la movilización ciudadana ante quienes no muestran ni arrepentimiento ni propósito de enmienda. Es más, doblan su pulso al Estado con la deserción clamorosa de quienes anteponen su egoísta e indecente ambición.
A resultas de legitimar el 1-O, Sánchez ha renunciado a aplicar la Constitución en Cataluña -ni la nombra más allá de Aragón- cuando está obligado a observarla y hacerla observar por razón del cargo, hace expresa burla de las sentencias que condenan a sus socios y pone solapadamente en marcha una consulta que sustraiga al conjunto de los españoles de aspectos atenientes a su soberanía nacional y a su integridad territorial. Al revés del vejado cónsul romano, Sánchez no se avergüenza de claudicar al separatismo, sino que se emociona al estrechar su mano, bajo un cartel que rotula ¡Benviguts a la República catalana!, a quien tildaba de "Le Pen" e indigno de ocupar cualquier oficio público.
En lo que bautiza de "reencuentro", en homenaje a Orwell y al neolenguaje del que se vale para ocultar la realidad, Sánchez lleva a la apoteosis esa rendición preventiva que explica tantas tragedias en la Europa de los últimos cien años, pero que le garantiza su estancia en La Moncloa. Cuenta con el hartazgo de la gente y el progresivo desinterés por hechos tan escandalosos a medida que éstos se multiplican. Ello le permitiría sobreponerse al descrédito inicial que suscita ese cúmulo de cesiones que, cuando den la cara y sean irreversibles, ya tendrá a sus causantes a cubierto. Como ocurre con ese desastre sin paliativos que fue Zapatero y que retorna al primer plano como padrino del actual Gobierno de cohabitación de PSOE y Podemos en el poco tiempo que le deja libre ser el chico de los recados de la satrapía venezolana.
Sin embargo, su situación se ha complicado por la pugna dentro del secesionismo en pro de su hegemonía electoral y en la que los extremos terminan llevándose el gato al agua como acaece también en el País Vasco entre el PNV y Bildu disparando sus exigencias al PSOE. Para salir bien librado del envite, Sánchez adopta lo que el sociólogo Saka Tong, japonés de nacimiento, pero criado en México, llama "el manual del perfecto agachado". Bajo ese título, aporta las claves para salir indemne de cualquier encrucijada y salvar el honor mediante unas sencillas reglas que quizá le reporten "una vida difícil, miserable, sombría", pero le evitarán caer en provocaciones. "Combatir -concluye- a quien le pone la bota encima es una locura, lamerle la suela es una indignidad: la clave para salir ileso y salvar el honor consiste en fingir ceguera sin darse nunca por agraviado".
Pero, si Sánchez abraza ese manual de resistencia, Torra aplica la estratagema del personaje femenino de una legendaria película del sheriff John Wayne. Al no saber cómo atraer su atención, se viste de forma provocativa a ojos de quien le espeta: "Si te vuelves a vestir así, te arrestaré". "Creí que no ibas a decírmelo nunca", le replica a su perplejo interlocutor, que le rebate: "¿Decir qué?". "Que me amas", resuelve ésta. "Lo que he dicho -aclara apurado el vaquero- es que te voy a arrestar". "Es lo mismo, pero no te das cuenta", zanja ésta. Lo mismo que concluyó Torra creyendo oír que Sánchez abre la puerta a la autodeterminación.
Por eso, Montaigne, gran apóstol del diálogo sobre la base de que prefiere conversar con quien piensa distinto que él porque así aprende, matiza presuroso que le es «imposible tratar de buena fe con un tonto porque bajo su influjo no sólo se corrompe mi juicio, sino también mi conciencia». Es difícil cavilar qué ha podido aprender Sánchez de sus tres encuentros con Torra. Pero pocas dudas caben de cómo ha corrompido su juicio y su conciencia, si es que no los ha extraviado definitivamente con la falta de decoro mostrado en las citas. Primero, recibiéndolo en La Moncloa con el lazo amarillo de repudio a la democracia española; luego reclinándose ante él en Pedralbes;y, como remate, marchando ahora bajo sus horcas caudinas alfombradas de rojo.
Otro jueves en el que, como el balneario de la película (Los jueves, milagro) de Berlanga, no hubo más milagro que el fraude perpetrado por aquéllos que quieren preservar sus intereses de todo tipo a base de captar incautos. Ya sea con fingidas apariciones o simulados reencuentros que obran el singular portento de hacer que los engañados no admitan su ceguera ni siquiera los falsarios son descubiertos. No hay mayor milagro que la ceguera voluntaria soportada por las televisiones que sostienen festivamente la farsa.
Por eso, como trágico testigo de una época convulsa en la que, siendo un mozalbete fue alistado en la Gran Guerra y luego engrosó la Resistencia francesa en la II Guerra Mundial, tras participar en la contienda española, el premio Nobel de Literatura François Mauric dejó escrito este epitafio: "¡Qué poco cuesta construir castillos en el aire y qué cara es su destrucción!". ¡Cómo para desfilar sobre una alfombra roja ignorando el terreno cenagoso que cubre! Bien lo sabía el conde Markov cuando, viendo llegar la guerra y no querer asumir la vergüenza, no se agachó a recoger el pañuelo que Napoleón dejó caer con displicencia.
FRANCISCO ROSELL Vía EL MUNDO
No hay comentarios:
Publicar un comentario