Cambiar de opinión no es ninguna aberración política cuando se argumenta y se está dispuesto a afrontar las consecuencias de un rechazo. Un tipo de político que hoy escasea o ha desaparecido
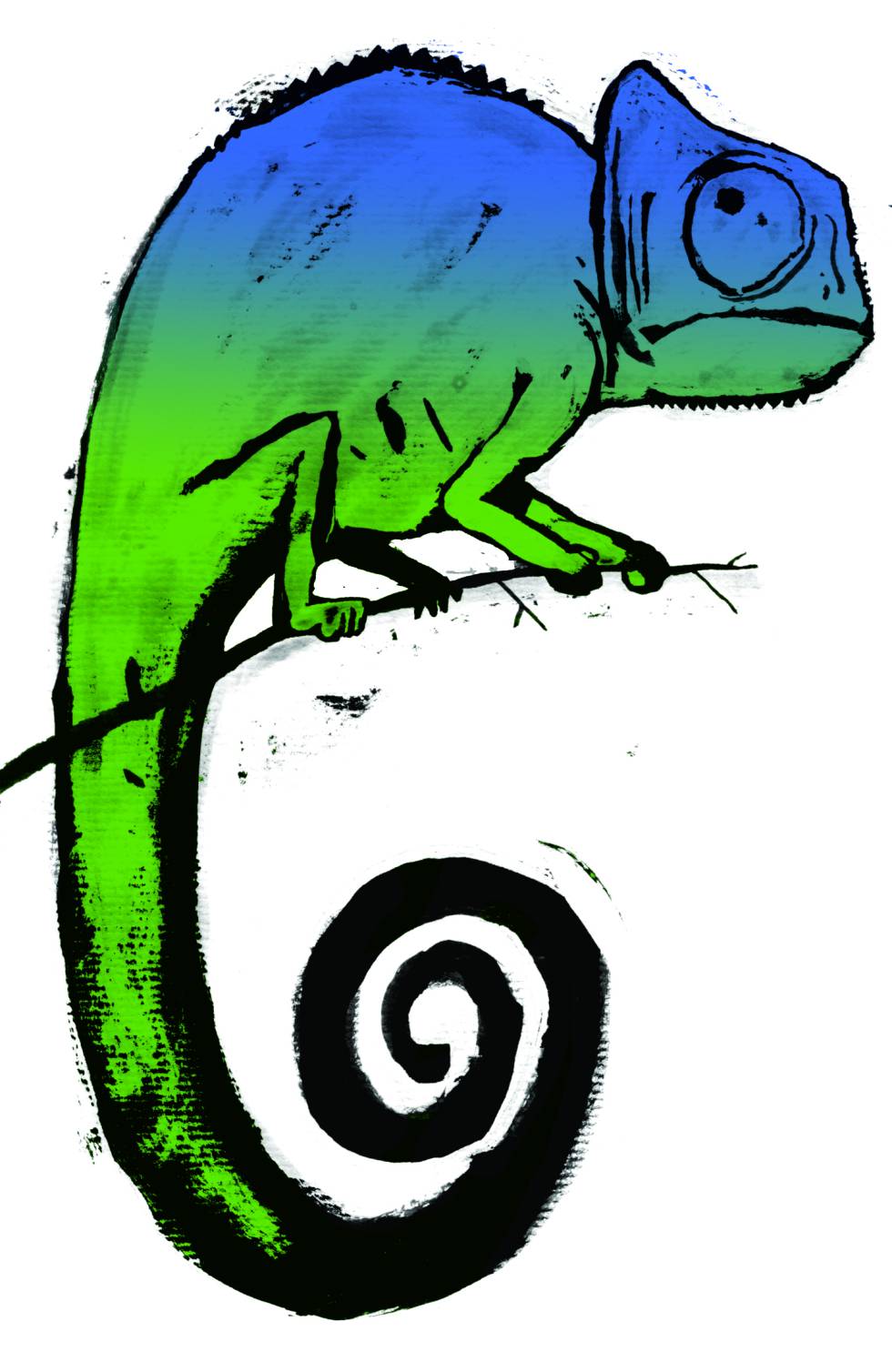
/ENRIQUE FLORES
Es bien conocida la frase que se atribuye a Groucho Marx: “Estos son
mis principios. Si no les gustan, tengo otros”. La he recordado
últimamente al ver los cambios que se han producido en el discurso
político del líder del Partido Popular, Pablo Casado. Es palmario cómo
ha cambiado ese discurso después de los resultados que su partido ha
obtenido en las pasadas elecciones generales. El viraje en sus
manifestaciones se ha envuelto en el argumento: “Hemos entendido el
mensaje de los electores”. Si tomamos al pie de la letra semejante
declaración, habría que concluir que el político, este político al
menos, no pasaría de ser algo así como un camaleón sin demasiadas ideas
propias que se adapta a lo que “el mercado” demanda. En uno de sus
luminosos escritos, La política como vocación (1919), Max Weber incluía entre los casos que estudiaba el del boss
(literalmente, “jefe”), que definía como “un empresario político
capitalista que reúne votos por su cuenta y riesgo”. No pretendo incluir
en semejante categoría al actual presidente del Partido Popular, pero
sí que su comportamiento tras las elecciones puede hacer pensar que se
le pueden aplicar algunas de las características que Weber le
adjudicaba: “El boss no tiene principios políticos firmes,
carece totalmente de convicciones y solo pregunta cómo pueden
conseguirse los votos”. No dudo que el señor Casado tenga principios
políticos firmes, pero no parece tener reparos en acomodarlos a las
“circunstancias”.
Cambiar
de opinión no es ninguna aberración política. Un ejemplo
particularmente claro es lo que sucedió cuando se trató la cuestión de
la adhesión de España a la OTAN. El PSOE se oponía en principio a tal
adhesión, pero el 31 de enero de 1986 Felipe González, presidente del
Gobierno con mayoría absoluta desde las elecciones generales celebradas
en octubre de 1982, cambió de opinión. El 31 de enero de 1986 convocó un
referéndum para que la ciudadanía decidiese si España se incorporaba o
no a la Alianza Atlántica, recomendando el voto afirmativo. Todavía se
discuten las razones de fondo que justificaron semejante cambio de
política, aunque sin duda una de ellas, muy fuerte, fue la entrada de
España en junio de 1985 en la, como se denominaba entonces, Comunidad
Económica Europea (hoy Unión Europea). Fuesen las razones las que
fuesen, el presidente González tuvo que convencer a su partido en el XXX
Congreso (diciembre de 1985) y no todos estuvieron de acuerdo. Si su
recomendación no hubiera triunfado, tendría que haber asumido las
consecuencias. Ciertamente no se acomodó al sentir general, tanto en su
partido como en una gran parte de la sociedad española. Convenció con
argumentos. Unos argumentos que no tenían en cuenta las posibles
ventajas que el cambio podría acarrear al PSOE; se trataba más bien
acaso de desventajas. Contrasta aquel proceder con los cambios que se
aprecian, además de las ya citadas en el señor Casado, en no pocas de
las manifestaciones del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que parecen
responder al deseo de rivalizar con el PP en la captación de electores.
Cambiar de opinión no es ninguna aberración política. Un ejemplo particularmente claro es lo que sucedió cuando se trató la cuestión de la adhesión de España a la OTAN. El PSOE se oponía en principio a tal adhesión, pero el 31 de enero de 1986 Felipe González, presidente del Gobierno con mayoría absoluta desde las elecciones generales celebradas en octubre de 1982, cambió de opinión. El 31 de enero de 1986 convocó un referéndum para que la ciudadanía decidiese si España se incorporaba o no a la Alianza Atlántica, recomendando el voto afirmativo. Todavía se discuten las razones de fondo que justificaron semejante cambio de política, aunque sin duda una de ellas, muy fuerte, fue la entrada de España en junio de 1985 en la, como se denominaba entonces, Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea). Fuesen las razones las que fuesen, el presidente González tuvo que convencer a su partido en el XXX Congreso (diciembre de 1985) y no todos estuvieron de acuerdo. Si su recomendación no hubiera triunfado, tendría que haber asumido las consecuencias. Ciertamente no se acomodó al sentir general, tanto en su partido como en una gran parte de la sociedad española. Convenció con argumentos. Unos argumentos que no tenían en cuenta las posibles ventajas que el cambio podría acarrear al PSOE; se trataba más bien acaso de desventajas. Contrasta aquel proceder con los cambios que se aprecian, además de las ya citadas en el señor Casado, en no pocas de las manifestaciones del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que parecen responder al deseo de rivalizar con el PP en la captación de electores.
El tipo de político que, al menos en aquella trascendental ocasión, representó Felipe González escasea o ha desaparecido ya. La pasada campaña electoral ha mostrado con nitidez las carencias de muchos de los actuales políticos españoles. Lo habitual han sido las descalificaciones, como si los programas no tuvieran importancia. No es acorde con la dignidad que debería acompañar al ejercicio de la política, situaciones a las que hemos asistido, antes y después de las elecciones. Que el ministro de Fomento y portavoz del grupo socialista en el Congreso, José Luis Ábalos, declarase que en las elecciones se jugaba el destino de la democracia revela un pobre entendimiento de lo que es la democracia: en las elecciones se vota para ejercer un derecho democrático; sin democracia no hay votaciones, y esta se defiende en otros lugares y ocasiones. Recuerdo también, con sonrojo, a algún dirigente del PP que se defendió del resultado de las elecciones achacándolo a la “existencia de otros partidos que competían por su electorado tradicional”, una verdad de Perogrullo.
Si siempre es de lamentar que la imagen pública de la política esté acaparada por las descalificaciones entre políticos que se han producido, más lo es en el momento actual, cuando nos encontramos en el umbral —si es que no lo hemos traspasado ya— de una nueva era científico-tecnológica, en la que la alianza entre nanotecnociencia, robótica e inteligencia artificial condicionará nuestras vidas, con especial incidencia en el mercado laboral. Estudios realizados en Estados Unidos pronostican que en las próximas dos décadas el 47% de los empleos los desempeñarán procesos automatizados. El empleo crecerá en puestos de trabajo cognitivos y creativos de altos ingresos, y en ocupaciones manuales de bajos ingresos —servicios—, pero disminuirá para los empleos rutinarios y repetitivos de ingresos medios. No faltan quienes sostienen que al igual que en épocas anteriores de cambio tecnológico el balance laboral terminó siendo positivo —el caso de la Revolución Industrial—, lo mismo sucederá con la revolución en curso. Sin embargo, la historia no ofrece lecciones inmutables, solo formas racionales de comprender el pasado, de relacionar causas y efectos.
Enfrentados a semejante panorama —y estoy dejando fuera a otra
revolución, la biotecnológica, porque sus implicaciones no afectarán
tanto, creo, al empleo—, es imprescindible ocuparse de cómo encarar el
futuro próximo, un problema que afecta profundamente a qué enseñanzas y
programas de Investigación y Desarrollo se deben favorecer, así como a
la estructura de instituciones y centros de trabajo. Debería ser obvio,
asimismo, darse cuenta de que el gravísimo problema del mantenimiento de
las pensiones tiene mucho que ver con lo que suceda en estos dominios.
Pero si se consultan los programas electorales en Ciencia que
presentaron —pero no discutieron— los diferentes partidos en las pasadas
elecciones, lo que se encuentra es sobre todo grandiosos llamamientos a
prácticamente todo, un maravilloso cajón de sastre con el que en
principio se podría estar de acuerdo, pero difícil de cumplir y, más
aún, de creer. Lo que este nuevo mundo necesita son programas
específicos, no manoseadas declaraciones generalistas. Claro que para
eso se necesitan también otros tipos de políticos, unos con
conocimientos que no se obtienen en las “escuelas del partido”, el hogar
en el que tantos de nuestros flamantes diputados, senadores y demás han
obtenido su formación.
Terminaré recordando otro de los pasajes del ensayo de Max Weber que cité al principio: “La política consiste en una dura y prolongada penetración a través de tenaces resistencias, para la que se requiere, al mismo tiempo, pasión y mesura.[…] Solo quien está seguro de no quebrarse cuando, desde su punto de vista, el mundo se muestra demasiado estúpido o demasiado abyecto para lo que él le ofrece; solo quien frente a todo esto es capaz de responder con un sin embargo; solo un hombre de esta forma construido tiene vocación para la política”.
JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ RON* Vía EL PAÍS
Cambiar de opinión no es ninguna aberración política. Un ejemplo particularmente claro es lo que sucedió cuando se trató la cuestión de la adhesión de España a la OTAN. El PSOE se oponía en principio a tal adhesión, pero el 31 de enero de 1986 Felipe González, presidente del Gobierno con mayoría absoluta desde las elecciones generales celebradas en octubre de 1982, cambió de opinión. El 31 de enero de 1986 convocó un referéndum para que la ciudadanía decidiese si España se incorporaba o no a la Alianza Atlántica, recomendando el voto afirmativo. Todavía se discuten las razones de fondo que justificaron semejante cambio de política, aunque sin duda una de ellas, muy fuerte, fue la entrada de España en junio de 1985 en la, como se denominaba entonces, Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea). Fuesen las razones las que fuesen, el presidente González tuvo que convencer a su partido en el XXX Congreso (diciembre de 1985) y no todos estuvieron de acuerdo. Si su recomendación no hubiera triunfado, tendría que haber asumido las consecuencias. Ciertamente no se acomodó al sentir general, tanto en su partido como en una gran parte de la sociedad española. Convenció con argumentos. Unos argumentos que no tenían en cuenta las posibles ventajas que el cambio podría acarrear al PSOE; se trataba más bien acaso de desventajas. Contrasta aquel proceder con los cambios que se aprecian, además de las ya citadas en el señor Casado, en no pocas de las manifestaciones del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que parecen responder al deseo de rivalizar con el PP en la captación de electores.
Tomado al pie de la letra, lo que ha hecho Casado es adaptar su discurso a las necesidades del mercado
El tipo de político que, al menos en aquella trascendental ocasión, representó Felipe González escasea o ha desaparecido ya. La pasada campaña electoral ha mostrado con nitidez las carencias de muchos de los actuales políticos españoles. Lo habitual han sido las descalificaciones, como si los programas no tuvieran importancia. No es acorde con la dignidad que debería acompañar al ejercicio de la política, situaciones a las que hemos asistido, antes y después de las elecciones. Que el ministro de Fomento y portavoz del grupo socialista en el Congreso, José Luis Ábalos, declarase que en las elecciones se jugaba el destino de la democracia revela un pobre entendimiento de lo que es la democracia: en las elecciones se vota para ejercer un derecho democrático; sin democracia no hay votaciones, y esta se defiende en otros lugares y ocasiones. Recuerdo también, con sonrojo, a algún dirigente del PP que se defendió del resultado de las elecciones achacándolo a la “existencia de otros partidos que competían por su electorado tradicional”, una verdad de Perogrullo.
Si siempre es de lamentar que la imagen pública de la política esté acaparada por las descalificaciones entre políticos que se han producido, más lo es en el momento actual, cuando nos encontramos en el umbral —si es que no lo hemos traspasado ya— de una nueva era científico-tecnológica, en la que la alianza entre nanotecnociencia, robótica e inteligencia artificial condicionará nuestras vidas, con especial incidencia en el mercado laboral. Estudios realizados en Estados Unidos pronostican que en las próximas dos décadas el 47% de los empleos los desempeñarán procesos automatizados. El empleo crecerá en puestos de trabajo cognitivos y creativos de altos ingresos, y en ocupaciones manuales de bajos ingresos —servicios—, pero disminuirá para los empleos rutinarios y repetitivos de ingresos medios. No faltan quienes sostienen que al igual que en épocas anteriores de cambio tecnológico el balance laboral terminó siendo positivo —el caso de la Revolución Industrial—, lo mismo sucederá con la revolución en curso. Sin embargo, la historia no ofrece lecciones inmutables, solo formas racionales de comprender el pasado, de relacionar causas y efectos.
Lo que este nuevo mundo necesita son programas específicos no manoseadas declaraciones generalistas
Terminaré recordando otro de los pasajes del ensayo de Max Weber que cité al principio: “La política consiste en una dura y prolongada penetración a través de tenaces resistencias, para la que se requiere, al mismo tiempo, pasión y mesura.[…] Solo quien está seguro de no quebrarse cuando, desde su punto de vista, el mundo se muestra demasiado estúpido o demasiado abyecto para lo que él le ofrece; solo quien frente a todo esto es capaz de responder con un sin embargo; solo un hombre de esta forma construido tiene vocación para la política”.
JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ RON* Vía EL PAÍS
*José Manuel Sánchez Ron es premio
Nacional de Ensayo 2015, miembro de la Real Academia Española y
catedrático de Historia de la Ciencia en la Universidad Autónoma de
Madrid.
No hay comentarios:
Publicar un comentario